Aníbal Carrillo es el director de Salvamento Marítimo en Las Palmas.
¿Qué es lo peor de un rescate?
Que los que vienen en el cayuco no saben nada de la mar. Te acercas con la lancha, te abarloas a la barcaza y esperas que no se mueva nadie para que el cayuco permanezca quieto y no vuelque. Quieres que el desembarco sea tranquilo.
Pero no siempre es así.
Nunca es así. Están nerviosos y desesperados por salir de la patera. El mar es duro. Se levantan, se mueven y muchos caen al agua. Es lo más peligroso, pues llevan horas en la misma posición y están agarrotados, con lo que cuando caen al mar no pueden moverse y se hunden irremediablemnte si no actúas con celeridad. La mayoría no sabe nadar.
¿Y una vez abordo?
Casi todos llegan siempre con hipotermia. Se les tapa con mantas y se les ofrece agua, mucha agua, y galletas nutritivas. No es mucho tiempo el que transcurre hasta llegar a la costa, que es donde reciben los primeros auxilios. No obstante, si algún caso es grave se llama de inmediato al helicóptero de Salvamento Marítimo para el traslado a un hospital.
Un auténtico drama.
Lo más duro es cuando ves que viajan con algún recién nacido o cuando te orillas a la barca y ves que ha fallecido algún pasajero. Hace tres años, con la oleada de inmigrantes procedentes de Marruecos, detectamos una patera. La alcanzamos. La mitad había muerto de frío. A bordo estaban los catorce cadáveres empapados. Se habían desorientado. Dos días perdidos en el mar para una travesía que se realiza en quince horas. Era la víspera de Nochebuena.
Ivan M. García
Crónicas, historias, relatos y fotografías de un periodista con oficio pero con apenas beneficio.

miércoles, 27 de diciembre de 2006
Blindaje
Uno de los Objetivos del Milenio para 2015 que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU) es el de investigar en nuevos fármacos para combatir el sida. El 60% de los afectados por esta enfermedad son africanos, concretamente de África subsahariana. A pesar de que esta parte del contiennte represente tan sólo el 10% de la población mundial. Ahora bien, ¿alguien puede explicarme cómo se logra eso cuando la Organización Mundial de Comercio (OMC) acaba de dotar de nuevas "herramientas" a las farmacéuticas para que blinden las patentes de los medicamentos de segunda generación para paliar sida?
Las ONG han logrado, a partir de los fármacos genéricos (fabricados en su mayoría en Brasil e India), reducir el coste de los tratamientos antirretrovirales en África hasta el punto de que es posible pagarlo a quien lo necesite. De 10.000 euros por persona y año en 2000, a 130 euros, actualmente. El caso es que el virus, al cabo del tiempo, crea defensas ante estos fármacos y son necesarias nuevas fórmulas y nuevos medicamentos para seguir frenándolo. Pues bien, son las patentes de estos nuevos medicamentos las que se han blindado. No hay genéricos. En África, el que no haya genéricos, significa que tampoco hay tratamiento. Un bonito cuento de Navidad.
Las ONG han logrado, a partir de los fármacos genéricos (fabricados en su mayoría en Brasil e India), reducir el coste de los tratamientos antirretrovirales en África hasta el punto de que es posible pagarlo a quien lo necesite. De 10.000 euros por persona y año en 2000, a 130 euros, actualmente. El caso es que el virus, al cabo del tiempo, crea defensas ante estos fármacos y son necesarias nuevas fórmulas y nuevos medicamentos para seguir frenándolo. Pues bien, son las patentes de estos nuevos medicamentos las que se han blindado. No hay genéricos. En África, el que no haya genéricos, significa que tampoco hay tratamiento. Un bonito cuento de Navidad.
martes, 5 de diciembre de 2006
Malinche

por Lila Downs, Paul Cohen y Yunior Terry Cobrera
A un español, Hernán Cortés, que llamaban los aztecas Malinche, tradujo una joven esclava, las flores de su lengua, Malintzin, mujer indígena, fiel creyente de la virgen, traductora del encuentro que transforma México, lengua del nuevo tiempo.
Por el camino va Malinche,
paso de polvo y canela
mira que voy buscando
por el camino a mi corazón
Vengo con mi promesa
buscando ceiba y el caracol
mira que juega ese malacate
mira que come ese camarón
De la costa viene caminando
con paso libre tono de mar
la morena una rede carga
medalla de oro y de coral
Por el camino va Malinche
paso de amor y de penas
busco en los días buenos
con la Marina bailar chilena
Yo te quiero a ti, morena
niña Marina del corazón
mira que baila toro el petate
mira que busca un toro rabón
jueves, 30 de noviembre de 2006
Puños de acero
Hay fulanos que por su porte o sus maneras me gustan sin remedio. Benito Eufemia es uno de ellos. Le descubrí hace poco en la contraportada de La Vanguradia. Ojos claros, nariz larga y ancha. Una cara de ser poco amigo de la guasa. Boxeador, treinta y siete años y nueve en el talego. A la sombra en La Modelo, Barcelona, donde entró a los veinticuatro.
Benito Eufemia -no me digan que no tiene nombre de personaje de novela- cuenta que el boxeo es su vida, que por eso, a su edad, sigue encajando directos como buen fajador y lanzando el croché de izquierda como un látigo. Rápido y seco. Zas. Su mejor golpe, dice.
La mala fortuna le cambió las cuerdas del cuadrilátero por los barrotes de la trena. Cuenta el púgil que allí siguió entrenando, a pesar de todo. En la cárcel está prohibido. Así que se refugiaba en el cuarto de las escobas para hacer sombra, bailar y golpear al aire. También le pegada a un petate que él mismo rellenaba con zapatos y ropa vieja, y escogía los trabajos más duros. Así ejercitaba su físico, por un lado, y se ganaba a los carceleros, por otro. Con dos cojones.
"Me hacía las pesas con palos de escoba y botellas de lejía llenas de agua. Y también retorcía una sábana mojada para hacerme una comba con la que saltar". Pero eso podía salirle caro, es protocolo de fuga. Al final, consiguió boxear. Iba a las veladas con un ejército de escoltas y hasta que no estaba a pie de ring no le quitaban las esposas. Ya saben, de noche no duermo, de día no vivo, me estoy volviendo loco, maldito presidio.
El hermano de Eufemia se dedicaba al cobro de morosos. Un par de ellos regentaban un burdel poco recomendable. Una noche el hermano y un amigo fueron a cobrar uno de los pagos pendientes. Eufemia se unió a ellos. "Me sentía valiente", apunta. El púgil amenazó al cajero de la puerta para que esa noche saliera "a tirar la basura". Luego entraron los otros. El amigo con un casco que le tapaba el rosto. La cosa se complicó y se lió la pajarraca. Pelea, sillas rotas y tiros. Afortudamente, sin muertos. El portero juró que, por los andares, el del casco era Benito y Benito cayó preso. Pero es un tipo de ley, con amigos y con reglas. Así que jamás dio el chivatazo de quien era realmente el tipo del casco.
Luego la carcel. Reyertas, punzones, recoger la sangre coagulada del suelo de una celda tras una trifulca, etcétera. La carcel, al fin y al cabo. De ahí se trajo un tajo en el costado. Un preso estaba dejando a uno de los guripas, aún joven y tierno, como un colador a base de pichazos. Benito, que en el fondo es buena gente, tuvo que romperle todos los dedos de una mano antes de que lo soltara. Sin embargo, le rajaron el abdomen. "Me agujereó el polo Nike que mi madre acababa de regalarme, ¡qué rabia me dió!; pegué a ese tío hasta que me separaron de él".
No me jodan, Benito -Benet, como le llama su entrenador-, aquella noche, no fue quien entró en el burdel.
Benito Eufemia -no me digan que no tiene nombre de personaje de novela- cuenta que el boxeo es su vida, que por eso, a su edad, sigue encajando directos como buen fajador y lanzando el croché de izquierda como un látigo. Rápido y seco. Zas. Su mejor golpe, dice.
La mala fortuna le cambió las cuerdas del cuadrilátero por los barrotes de la trena. Cuenta el púgil que allí siguió entrenando, a pesar de todo. En la cárcel está prohibido. Así que se refugiaba en el cuarto de las escobas para hacer sombra, bailar y golpear al aire. También le pegada a un petate que él mismo rellenaba con zapatos y ropa vieja, y escogía los trabajos más duros. Así ejercitaba su físico, por un lado, y se ganaba a los carceleros, por otro. Con dos cojones.
"Me hacía las pesas con palos de escoba y botellas de lejía llenas de agua. Y también retorcía una sábana mojada para hacerme una comba con la que saltar". Pero eso podía salirle caro, es protocolo de fuga. Al final, consiguió boxear. Iba a las veladas con un ejército de escoltas y hasta que no estaba a pie de ring no le quitaban las esposas. Ya saben, de noche no duermo, de día no vivo, me estoy volviendo loco, maldito presidio.
El hermano de Eufemia se dedicaba al cobro de morosos. Un par de ellos regentaban un burdel poco recomendable. Una noche el hermano y un amigo fueron a cobrar uno de los pagos pendientes. Eufemia se unió a ellos. "Me sentía valiente", apunta. El púgil amenazó al cajero de la puerta para que esa noche saliera "a tirar la basura". Luego entraron los otros. El amigo con un casco que le tapaba el rosto. La cosa se complicó y se lió la pajarraca. Pelea, sillas rotas y tiros. Afortudamente, sin muertos. El portero juró que, por los andares, el del casco era Benito y Benito cayó preso. Pero es un tipo de ley, con amigos y con reglas. Así que jamás dio el chivatazo de quien era realmente el tipo del casco.
Luego la carcel. Reyertas, punzones, recoger la sangre coagulada del suelo de una celda tras una trifulca, etcétera. La carcel, al fin y al cabo. De ahí se trajo un tajo en el costado. Un preso estaba dejando a uno de los guripas, aún joven y tierno, como un colador a base de pichazos. Benito, que en el fondo es buena gente, tuvo que romperle todos los dedos de una mano antes de que lo soltara. Sin embargo, le rajaron el abdomen. "Me agujereó el polo Nike que mi madre acababa de regalarme, ¡qué rabia me dió!; pegué a ese tío hasta que me separaron de él".
No me jodan, Benito -Benet, como le llama su entrenador-, aquella noche, no fue quien entró en el burdel.
Perdonen, ustedes, mi insistencia
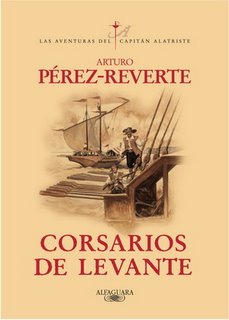
Corsarios de Levante es la nueva entrega de Alatriste. El próximo cuatro de diciembre ya estará a la venta. Ahí va un fragmento:
"Durante casi dos años serví con el capitán Alatriste en las galeras de Nápoles. Por eso hablaré ahora de escaramuzas, corsarios, abordajes, matanzas y saqueos. Así conocerán vuestras mercedes el modo en que el nombre de mi patria era respetado, temido y odiado también en los mares de Levante. Contaré que el diablo no tiene color, ni nación, ni bandera; y cómo, para crear el infierno en el mar o en la tierra, no eran menester más que un español y el filo de una espada. En eso, como en casi todo, mejor nos habría ido haciendo lo que otros, más atentos a la prosperidad que a la reputación, abriéndonos al mundo que habíamos descubierto y ensanchado, en vez de enrocarnos en las sotanas de los confesores reales, los privilegios de sangre, la poca afición al trabajo, la cruz y la espada, mientras se nos pudrían la inteligencia, la patria y el alma. Pero nadie nos permitió elegir. Al menos, para pasmo de la Historia, supimos cobrárselo caro al mundo, acuchillándolo hasta que no quedamos uno en pie. Dirán vuestras mercedes que ése es magro consuelo, y tienen razón. Pero nos limitábamos a hacer nuestro oficio sin entender de gobiernos, filosofías ni teologías. Pardiez. Éramos soldados."
(Arturo Pérez-Reverte)
lunes, 27 de noviembre de 2006
La fiel infantería

por Arturo Pérez-Reverte
Aún no se había inventado la fotografía; pero aquel tipo, Velázquez, recogió el momento. Estábamos allí, engalanados como para el Corpus, y a lo lejos Breda estaba en llamas. La verdad es que nos habíamos ganado a pulso el asunto, después de ocho meses dale que te pego, tragando miseria en los parapetos; cavando trincheras, zapa va y zapa viene, con los holandeses haciendo salidas y acuchillándonos en cuanto cerrábamos un ojo. Pero allá ondeaba, en el campanario, el lienzo blanco, grande como una sábana. Al final les habíamos roto el espinazo.
Nos alinearon en el centro, capitanes delante, guardia de piqueros y mosquetes a la derecha, más o menos en orden, aupándonos sobre la punta de los pies para verle la jeta a los holandeses. El capitán Urbieta nos puso en las filas delanteras a los que teníamos la ropa menos harapienta, empeñado como estaba en que impresionásemos al enemigo con nuestra marcial apariencia. La revista de la mañana había sido un calvario: diez azotes por cada falta de aseo y descuido en la vestimenta. Como dijo Antonio Muñoz, mi paisano, para qué puñetas queremos impresionarlos más, capitán, después de que los hemos fastidiado así de bien, que hasta se rinden, los herejes. Si eso no es impresionar a esos hideputas, que baje Cristo y lo vea. Y Urbieta, la mano en el pomo de la espada, mordiéndose el bigote para mantenerse serio, recetando cinco latigazos y medio rancho para el pobre Antonio, por bocazas y por meter al hijo de Dios en estos lances.
El caso es que allí estábamos, en aquel cerro que se llamaba Vangaast o Vandaart o algo por el estilo, con una treintena de picas y otros tantos mosquetes como guardia de honor, con las banderas de los tercios y toda la parafernalia. El resto de las compañías en línea ladera abajo, la cruz de San Andrés desplegada sobre los morriones de nuestros piqueros, lanzas y más lanzas, y mosquetes, que era un gusto mirarlos hasta el llano donde estaba la artillería apuntando al valle y la ciudad. Y al fondo, difuminada y azul entre el humo de los incendios, con manchas de sol que iban y venían entre las motas grises de las fortificaciones y los edificios, Breda a nuestros pies.
Sitúense ante el cuadro y miren a los holandeses, a la izquierda del lienzo. Observen sus caras. Habían subido la cuesta despacio, tomándose su tiempo, como si los que iban a rendirse fuéramos nosotros. Y Justino de Nassau endomingado como para una boda, bajándose del caballo con cara de asistir a su propio funeral, mirando alrededor como un sonámbulo, intentando digerir la humillación mientras procuraba mantener el porte digno. Al pobre diablo le temblaba la mano que sostenía la llave de la ciudad. Algunos de sus oficiales eran muy jóvenes, demasiado para emplearlos en negocio como la guerra, crecidos en campos fértiles, con llanuras y ríos y graneros bien abastecidos, comiendo caliente desde renacuajos. Burgueses cebados y con mucho que perder.
Había uno de sus cachorros, rubio e imberbe, jovencito, con casaca blanca y manos de damisela que, aunque destocado por el protocolo, miraba con desprecio nuestras botas con remiendos, las barbas mal rapadas, nuestras caras de lobos flacos, peligrosos y arrogantes. Y hasta tal punto galleaba el mozo que mi capitán Urbieta, que tenía el genio vivo, empezó a retorcerse el mostacho y a acariciar el pomo de la espada, sugiriendo una sesión privada de esgrima. Un compañero del holandés captó el gesto y, poniendo la mano en el hombro del joven oficial, lo reconvino en voz baja hasta que éste bajó los ojos humillado y furioso, a punto de romper en lágrimas. Demasiado tierno, como casi todos ellos. Así les había ido la feria.
A la derecha estamos nosotros; mi lanza es la tercera por la izquierda. En torno sonaban redobles, cascos de cabalgaduras, capitanes dando órdenes como latigazos. Y allí, descabalgando, nuestro general, con media armadura negra rematada en oro, cuello de encaje y banda carmesí, el apunte de una sonrisa en los labios, Ambrosio Spínola, el viejo zorro. Con aire de circunstancias, pero disfrutando por dentro el espectáculo. Al fin y al cabo, aquélla era su fiesta.
Lo que son las cosas de la vida. Cuando la gente se para ante el cuadro, en el museo, son Spínola y el holandés, el jovencito imberbe y la plana mayor de nuestro general, quienes acaparan todas las miradas. Nosotros sólo somos el decorado, el telón de fondo de una escena en la que hasta el caballo de don Ambrosio, sus cuartos traseros, parece tener más importancia. Y sin embargo, allí en Breda como antes en Sagunto, Las Navas, Otumba o Pavía, o después en los Arapiles, Baler, Annual o Belchite, quienes en realidad hacíamos el trabajo duro éramos nosotros. Los nombres dan igual, porque durante siglos fuimos siempre los mismos: Antonio de Úbeda, Luis de Oñate, Álvaro de Valencia, Miguel de Jaca, Juan de Cartagena... Con la España que teníamos a la espalda, no había otra solución que huir hacia adelante. Por eso éramos, qué remedio, la mejor infantería del mundo. Secos y duros como la ingrata tierra que nos parió, hechos al hambre, al sufrimiento y la miseria. Crecidos sabiendo lo que cuesta un mendrugo de pan. Viendo al padre, y al abuelo, y a los hermanos mayores, dejarse las uñas en los terrones secos, regados con más sudor que agua. A la madre silenciosa y hosca, atizando el miserable fogón. Salidos de ocho siglos de acogotar moros o de acuchillarnos entre nosotros, crueles e inocentes a un tiempo, traídos y llevados a través del tiempo y de los libros de Historia so pretexto de tantas palabras huecas, de tantos mercachifles disfrazados de patriotas, de tantas banderas a cuánto la vara de paño de Tarrasa, de tantas fanfarrias compuestas por filarmónicos héroes de retaguardia. Fíjense en nosotros: siempre al fondo y muy atrás, perdidos, anónimos como siempre, como en todos los cuadros y todos los monumentos y todas las fotos de todas las guerras. Soldados sin rostro y sin nombre, carne de cañón, de bayoneta, de trinchera. La pobre, sudorosa y fiel infantería.
Después, en los primeros planos y sobre los pedestales de las estatuas siempre aparecen otros: los Spínola que nunca se manchan el jubón, y que aún tienen humor y elegancia para decirle al holandés no, don Justino, faltaría más, no se incline. Estamos entre caballeros. El resto queda para nosotros: cruzar un río helado entre la niebla, en camisa para confundirnos con la nieve, la espada entre los dientes minados por el escorbuto. Levantarse y correr ladera arriba con la metralla zumbando por todas partes, porque al capitán, aunque es una mala bestia, nos da vergüenza dejarlo ir solo. Quedarte sin municiones en la Puerta del Carmen de Zaragoza y empalmar la navaja tarareando una jotica para tragarte el miedo, mientras los gabachos se acercan para el último asalto. Hacerse a la mar porque más vale honra sin barcos, dicen, en buques de madera ante los acorazados de acero yanquis. Morir de fiebre en la manigua, degollado en Monte Arruit por la ineptitud de espadones con charreteras. O cruzar el Ebro con diecisiete años mientras la artillería te da candela, el fusil en alto y el agua por la cintura, con los compañeros yéndose río abajo mientras en la orilla los generales y los políticos posan para los fotógrafos de la prensa extranjera.
Échenle un vistazo tranquilo al lienzo, sin prisas, e intenten reconocernos. Somos la humilde parcheada piel sobre la que redobla toda esa ilustre vitola de los generales y los reyes que posan de perfil para las monedas, los cuadros y la Historia. Y cuántas veces, en los últimos doscientos o trescientos años, no habremos visto ante nosotros, mirando con fijeza hacia el modesto rincón que ocupamos en el lienzo, un rostro de campesino, de esos arrugados y curtidos por el sol como cuero viejo. Un rostro parado ante el cuadro con aire tímido y paleto, dándole vueltas a la boina o el sombrero entre las manos nudosas, encallecidas, de uñas rotas. Los ojos de un hombre indiferente a la escena central del cuadro, buscando aquí atrás, en la modesta parte derecha de la composición, al fondo, bajo las lanzas, entre nosotros, una silueta confusa, familiar. Tal vez la de aquel hijo al que una vez acompañó un trecho por el sendero que conducía al pueblo, llevándole el hato de ropa o la maleta de cartón, liándole el primer cigarro. El hijo al que, ya parado en el último recodo, vio alejarse con su pelo al rape, las alpargatas y el traje de domingo, llamado a servir al rey. Hacia una guerra lejana e incomprensible de la que no habría de volver jamás.
Fíjense en el cuadro de una maldita vez. Nosotros le dimos nombre y apenas se nos ve. Nos tapan, y no es casualidad, los generales, el caballo y la bandera.
martes, 21 de noviembre de 2006
Sierra

Gbessie tiene una cicatriz en su espalda, a la altura de la cintura. Una marca de unos veinte centímetros de largo, uno de ancho y con aspecto de no haberse cerrado como debiera. “La herida me la hizo uno de los comandantes de la guerrilla tras alcanzarme en la selva cuando intentaba escapar”, dice este muchacho de diecinueve años y de mirada franca y perdida. Las secuelas que el Frente Unido Revolucionario (RUF) dejó en los niños soldados de Sierra Leona no son sólo físicas.
La guerrilla contó con el apoyo del ex presidente de Liberia, Charles Taylor. Hoy, Taylor espera en La Haya a ser juzgado por el Tribunal Especial de Sierra Leona. “A pesar de todo, tuve suerte. Aunque me secuestraran a los 9 años. Al menos, no tuve que matar a mi familia a machetazos para desvincularme de todo lo que me rodeaba, como sí sucedió con otros chicos”, añade Gbessie mientras caminamos por Kissy Road, en el centro de Freetown, acosados por vendedores ambulantes surtidos de pilas, pequeños ventiladores y relojes. Todo de fabricación china.
La guerra de Sierra Leona (1991-2002) se caracterizó, en parte, por una significativa ausencia de armas de fuego y por el empleo de machetes. Si uno se fija, en Freetown, la capital del país, no hay agujeros de balas en los edificios. "Eso es porque los rebeldes empleaban mayormente armas blancas en lugar de AK-47, así que cuando ocuparon a la ciudad no tenían con qué disparar", dice el misionero javeriano Chema Caballero. El RUF no necesitaba armas de fuego. Les bastaba con drogas y machetes para que "sus chicos" sembraran el pánico allá por donde pasaran. La amputación de miembros -manos, brazos y piernas- fue práctica común en la toma de villas y aldeas.
Gbessie es uno de los 3.000 niños soldados que se rehabilitaron gracias al programa que Caballero llevó a cabo en el centro de Saint Michael (Freetown), un antiguo complejo hotelero cedido por Naciones Unidas.
“Antes de la guerra, estudiaba mecánica. El RUF me raptó cuando era muy pequeño, siete u ocho años. Terminé en Saint Michael y cuando salí del hueco, el padre Chema me obligó a continuar estudiando. Ahora trabajo de mecánico para una ONG y he podido comprar mi propio taxi. Lo alquilo a uno de mis amigos para que él se gane la vida”, cuenta orgulloso Abu, inseparable camarada del otro.
Por su parte, Gbessie finalizó sus estudios de carpintería y hace muebles para todo aquel que lo reclama. Pero el poder adquisitivo medio en Sierra Leona es ínfimo, así que la demanda es escasa. También hace las veces de “guía de todos los amigos que vienen de Europa a ver a Chema”, dice. El misionero finalizó su etapa en Saint Michael en abril de 2002. Nueve meses después regresó a Sierra Leona y empezó de nuevo en Madina, una aldea fronteriza con Guinea Conakry y rodeada de selva. Bush, como la llaman los muchachos. Caballero asegura que “aquí me he dado cuenta de que las raíces de los problemas que llevaron a este país a la guerra persisten. La pobreza y corrupción siguen en alza y si no estalla el conflicto es porque aún no hay un líder como lo fuera Foday Sankoh, el vicario de Taylor. Sin embargo, hago hincapié en el ‘aún’, pues los muchachos ven movimientos extraños en la frontera. The bush’s moving, dicen”. El bosque se mueve.
Según Save The Children, en 2003, se habían recuperado unos 7.000 niños, de los que tan sólo el 4,2% eran niñas. Para Caballero, ellas son la asignatura pendiente. “Casi todas fueron esclavas sexuales en el RUF. Sus mandos las abandonaron tras el desarme. Muchas han perdido a su familia y otras no quieren volver porque les da vergüenza hacerlo con hijos fruto de violaciones. Por otro lado, jamás confiesan haber estado en la guerrilla y así es difícil dar con ellas”, lamenta.
La mayoría pasa las noches en las infames discotecas de Freetown, antiguos bares de moda para el turismo inglés, ejerciendo la prostitución que, junto al VIH, conforma la plagla que azota hoy a Sierra Leona.
domingo, 19 de noviembre de 2006
Lucero

La fotografía es mala. Sobra aire, demasiado, en una de las esquinas superiores. José Mejía, el fulano de la agencia AFP, un costeño negro, guasón y parlanchín, aparece con medio cuerpo cortado y todos miramos hacia cualquier otro lugar menos al centro del objetivo 35 mm de aquella vieja Nikon. La composición es asimétrica, sin gracia, la medición nefasta. El resultado, mediocre. No es extraño. La instantánea la captó un chico de apenas diecisiete años cuya única experiencia con la fotografía, según me dijo al prometerle que le enviaría una copia, se reducía a las fotos que se había tomado hacía unos años para su cédula de identidad en un fotomatón.
Lo único que había hecho en su vida era conducir el taxi de su viejo, Lelo, el taxista "oficial" -el único además de su hijo- para los periodistas en San Vicente del Caguán (Colombia). Desde aquella pequeña y pobre aldea, Lelo -cincuenta años, bigote blanco, pelo cano, alto y flaco- nos llevaba cada mañana a la aldea vecina de Los Pozos, donde estaba situado el cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. La pérfida guerrilla colombiana de las FARC-EP, dueña y señora de la desaparecida, a sangre y fuego por el ejército colombiano, Zona de Distensión del departamento del Caquetá, otorgada por el inepto ex presidente del país, el conservador y blando Andrés Pastrana, a los rebeldes marxistas.
La instantánea es de octubre de 2001 y en ella aparecen también Carlos Buendía, de la agencia colombiana Colprensa, dos guerrilleras muy jóvenes y el comandante Julián Conrado. Las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana estaban pendientes, como muchas otras veces, de un fino y maltrecho hilo. El grupo rebelde había secuestrado a la concejal de Valledupar Consuelo Araujo y hacía apenas una semana el escuadrón de las FARC que retenía a "La Cacica" -la funcionaria tenía el dudoso privilegio de haber recibido ese apodo- viéndose acorralado por los militares en una operación de rescate había disparado a quemarropa sobre la nuca de Araujo.
La guerrilla afirmó -aún conservo el comunicado- que "La Cacica" había resultado "fatalmente alcanzada" por una bala en el fuego cruzado. La autopsia revelaría, días después, que el disparo se había realizado a un metro de distancia. De arriba abajo describieron los médicos la trayectoria de la bala. Consuelo Araujo murió arrodillada y de espaldas a su asesino, según los noticieros y según también algunos comandantes de la guerrilla. En petit comite escuché decir a alguno de ellos "sí hermano, con Cosuelo la cagamos, pero así es esta pendeja guerra".
Aquella tarde, la tarde en que los guerrillos y la presa nos hicimos la foto, fue la última que pasé en la Zona de Distensión, en "El Caguán", y yo sí tuve el privilegio de ser el último extranjero que accedió a esa región que conformaba un pequeño país dentro de Colombia. La Zona estaba desprovista de cualquier figura que tuviera reminiscencias al estado. Eso incluía, por supuesto, los cuerpos militares y policiales. En lugar de los policías que encontrabas en Bogotá o en la bella Medellín, montados por parejas en motos todoterreno, vestidos de verde caqui y con una escopeta de gran calibre, en San Vicente y en el resto de la zona, el cuerpo policial se reducía a unos cuantos muchachos por cada pueblo que montaban en bicicleta y en lugar de rifle portaban una pequeña porra de madera.
No obstante, decían que "El Caguán" era la zona más segura de toda Colombia. La omnipresente guerrilla todo lo veía y todo lo ajusticiaba con su rígida vara de medir. Los castigos distaban entre un tiempo monte adentro realizando el trabajo más duro de la comunidad y amanecer flotando en cualquier río con la suficiente corriente para que se llevara lejos, bien lejos, el cuerpo trinchado a balazos de quien osara pasar por encima de las normas farianas. Por lo demás, los poblados de aquel territorio eran como cualquiera de las aldeas y villas colombianas. Calles sin asfaltar, garitos con vallenatos de Diomedes Díaz sonando estruendosamente las veinticuatro horas del día, pequeñas tiendas con todo tipo de enseres a la venta, carritos con chuzos de pollo, ternera o cerdo. Coches destartalados, botas pantaneras y críos morenos, con el cabello corto, corriendo sin camiseta tras un balón parcheado hasta la saciedad.
Aquella tarde el comisionado de paz, Camilo Gómez, estaba reunido con la cúpula del grupo insurgente para acordar si el proceso de paz seguía adelante o si se rompía definitivamente. Y como Gómez nos dijo días antes, si esto último ocurría, los periodistas deberíamos "largarnos de allí en el primer jeep que pasase, ya que el ejército entraría con todos los fierros". Así que los seis de la foto decidimos, en un acto más visceral que de pura amistad o compadreo, comprar un par de cajas de botellines de cervezas en el pequeño quiosco de madera que presidía la entrada de Los Pozos y mamarnos hasta las cejas. Esa tarde podrían romperse las negociaciones, pensamos, y tal vez no pasase por allí ningún jeep a tiempo.
Había llegado a la Zona de Distensión hacía unos diez días, seis después de poner pie en Bogotá. Todo ello, unos meses después de haber recibido la licenciatura de periodismo en Barcelona. Llegué a San Vicente solo, cansado tras tres horas de viaje en taxi después de cuatro en avión desde Medellín. Durante el viaje se hicieron patente en mi trasero los huecos de la carretera sin asfaltar que se iba estrechando más y más a medida que nos adentrábamos en la selva.
La radio de Miguel, el taxista, escupía sin compasión temas del puertorriqueño Víctor Manuel mientras pasaban ante mi letreros clavados en los troncos de los árboles que flanqueaban el camino: "Cuide los bosques. Farc-Ep" o "La revolución es el camino. Farc-Ep". Entre tanto, Víctor Manuel, garganta quebrada, le pedía a alguien "que le diga a ella que no ha podido olvidarla". Maldito imbécil.
Me encontraba en un decorado que únicamente conocía de los telediarios y de libros escritos por capos del periodismo, reporteros de guerra, periodistas de raza, integrantes de lo que alguna vez fue la profesión más bella del mundo. Fulanos como Michael Herr, Leguineche o Kapucinsky. Llegué allí con tanta inexperiencia como ganas y con un papel en la mano que tenía escrita la dirección del reportero de RCN Colombia, Alfredo Bustillo. Además, las palabras "novato" y "estúpido" grabadas en la frente. Bustillo era un tipo de Cartagena de Indias, conocía a todo el mundo en el pueblo y nada más verme me dijo: "viejo, tenga claras estas tres cosicas: no de papalla, no ande por ahí solo y, por favor, no piche con nadie. Por muy arrecho que esté. Uno no se imagina las cosas que se le pueden contagiar por estar con quien no debe".
Pasé esa noche y las restantes en el Motel Montecarlo. Pequeño, limpio y con una nevera junto a la cama que emitía un run run adormecedor. El día amaneció limpio y, tras tomar un café negro en taza grande, Lelo nos llevó a Los Pozos. La aldea estaba compuesta por una decena de casas, siete a uno y otro lado de una estrecha carretera y las restantes en un montículo que se elevaba tímidamente junto a la vía. Tras éste se encontraba el cuartel de la guerrilla. La noche anterior habían dado inicio las conversaciones entre el Comisionado de Paz y los rebeldes. Aún no habían regresado los comandantes que ejercían de portavoces de las Farc. Nos quedamos merodeando por los alrededores del cuartel. Tomé algunas fotos y pude charlar con varios guerrilleros rasos. Chicos jóvenes. Mucho. Apenas dieciséis o diecisiete años. "¿Si el ejercito recluta con esa edad por qué no vamos a poder estar en la guerrilla?", decían.
El convoy apareció al poco tiempo. Tres vehículos 4X4, caros y con pocos kilómetros, pilotados por los comandantes. Cada uno de ellos iba acompañado con dos o tres jóvenes guerrilleros que hacían las veces de guardaespaldas. Los altos cargos se adentraron en una gran cabaña para preparar la rueda de prensa que ofrecerían momentos después. Los guardaespaldas eran viejos conocidos de la prensa que allí se encontraba. Así, una de las jóvenes muchachas que escoltaban a los mandos se acercó. Saludó a todos los corresponsales con sonoros besos en la mejilla y después, tras fijarse en mi cámara, me miró y me dijo: "tu eres nuevo... y extranjero, ¿cierto?". Después sonrió. "Me llamo Lucero", me dijo mientras clavaba sus dos grandes ojos marrones en los míos.
Lucero era joven, veinticinco años y diez en la guerrilla. Había nacido en el departamento de la Guajira, al norte de Colombia, en el caribe, justo en la frontera con Venezuela. Un paraíso natural, pobre y con una de las mayores poblaciones indígena del continente, los wayuus. Lucero tenía una permanente sonrisa en los labios, gruesos y rosados. Su tez era morena, su pelo corto y revuelto en rizos. El traje militar era un par de tallas mayor que la suya y resolvía la falta de corpulencia y estatura con anchas y ordenadas dobleces en sendas mangas y en cada una de las perneras. Era guapa. Lucero era muy guapa. Llevaba colgado al cuello un AK 47, un Kalashnikov, fusil de asalto de fabricación original rusa. Muy ligero y manejable. Perfecto para el combate en la selva. Atacar y huir. Apenas pesa y es tremendamente efectivo.
Lucero hablaba sin despegar sus manos de la culata y el cuello de su cuerno de chiva, así lo llaman en Latinoamérica por la forma de su cargador. Me percaté de que un fino cordel rojo estaba atado a la pequeña esfera metálica que rodeaba el gatillo de su fusil. El hilo, sujeto al arma de una de sus puntas, dejaba colgando en la otra un pequeño muñeco de apenas dos centímetros de largo. Representaba a un anciano chino, con una túnica y un gorro picudo, ambos de color rojo. Los brazos a la espalda dejaban ver dos puños cerrados que aún conservaban motas de la pintura amarilla original. Los ojos eran dos pequeñas rayas negras horizontales y a modo de barba otra en vertical. El pequeño muñeco se balanceaba al ritmo de la cadencia pausada de las palabras y gestos de la guerrillera guajira. Miré al juguete y luego, con extraño semblante, a Lucero. Ella esbozó una amplia sonrisa, dio media vuelta y se fugó entre las sombras de Los Pozos en dirección a la cabaña donde se encontraban reunidos los comandantes.
Fue Lucero quien agarrándolo del brazo y casi arrastrándolo me presentó a Raúl Reyes, el tercero de las Farc-Ep y vocero oficial de la guerrilla. "Así que es usted el famoso español que anda por el Caguán", me dijo desde su metro cincuenta y siete mientras me escudriñaba con sus ojos achinados tras unas gafas semioscuras y se mesaba una poblada barba blanca. A solas y bajo un bohío le preguntaría con descaro, mientras señalaba con el mentón tres todoterreno, cuál era la relación de las Farc con el tráfico de cocaína.
-Ninguna. Solamente les cobramos a los campesinos que cultivan hoja de coca un impuesto por cuidar de sus plantaciones y tenerlas a salvo de los Paramilitares y de las fumigaciones del Estado. La juventud y la inexperiencia impidieron que le preguntase que, siendo así, como es qué, casualmente, los enfrentamientos más duros entre el cuerpo de los Paramilitares y las Farc-Ep se daban siempre en los corredores de coca que empleaban los narcotraficantes de Cali y los que usó, en su momento, el mayor narcotraficante que ha habido jamás, Pablo Escobar.
Mientras esperábamos a la guerrilla, apuramos la cerveza con avidez. Era tarde y la cúpula de las Farc seguía reunida con los portavoces gubernamentales en el campamento base. Parecían haber olvidado la comparecencia ante los medios. Los reporteros locales decidieron volver a San Vicente y cubrir las nuevas la mañana siguiente. Decidí quedarme. Era mi última noche en aquel lugar y mi avión salía temprano al día siguiente. Tenía antes tres horas de taxi, así que si no me quedaba en Los Pozos ya no tendría ocasión de saber de primera mano si las conversaciones seguían o no. Además, la idea de enterarme de que el tratado de paz se había ido al garete en medio de una carretera perdida y en un retén de las Farc no me hacía ninguna gracia.
Bajé la colina en dirección al único estadero del pueblo. El volumen de las notas de un viejo vallenato iba en aumento a medida que me acercaba a la cantina. Ésta construida con largos tablones y techo de chapa. Un local rectangular con una barra al fondo iluminada con dos grandes fluorescentes rojos y seis mesas en la sala. Cinco de ellas vacías. La sexta hospedaba a Lucero. La guerrillera leía un libro que había forrado con papel de embalar marrón mientras daba sorbos a un botellín de cerveza Póker helada.
-Te debo una de estas- dije señalando la botella- Gracias por conseguirme la entrevista con Reyes.- Añadí
Alzó la vista, volvió a sonreír. Se incorporó cerrando el libro. "sentáte", dijo, "pedí algo". El AK-47 descansaba sobre la mesa. Lo miré. Hice ademán de cogerlo. "¿Puedo?". "Claro", dijo "Siempre y cuando no me apuntes", bromeó.
Efectivamente, era ligero.
-No es nada pesado. Es lo mejor para nuestras tácticas. Atacamos y nos internamos en la selva. Guerra de guerrillas. Golpear y retroceder. Como el boxeador aquel, Cassius Klay.- Su mirada se perdió en la mía y sin dejar de mirarme bebió un sorbo de su cerveza. Dejé el fusil en la mesa y tomé entre mis dedos el cordel.
-Y ¿el muñeco?,- pregunté.
-Es lo único que conservo de cuando vivía en La Guajira. Era de mi hermanito. Los coleccionaba. Venían en los botes de Milo- dijo mientras apartaba la vista y ladeaba la boca en un gesto guasón- Es lo único que me queda de antes de entrar en las Farc.
¿Por qué ingresaste?
Lucero sonrió sin ganas. Sin mirarme.
Por qué, dices.- Apuró la cerveza y frunció el ceño mientras apretaba los labios como si quisiera saborear al máximo la bebida.
Mi padre era médico. El único en Carrizal. Una noche llegó un escuadrón de la guerrilla. Uno de ellos tenía una herida en la pierna. Le habían disparado. La bala seguía dentro y la herida estaba bien fea. Obligaron a mi padre a que le extrajera el proyectil y le hiciera una cura. Huían de los paracos.
¿Lo hizo?
Sí, claro. Si no, nos hubieran matado. Seguro.- Se mantuvo en silencio unos instantes. Tornó los ojos y aspirando aire continuó.
Días después, mientras cenábamos, mi hermano, mi papá , mi mamá y yo entraron en casa cinco hombres vestidos de calle. Dos de ellos portaban machetes para el follaje y los tres restantes cada uno una pistola. Preguntaron si mi padre era el médico del lugar... No dejaron que contestara. Le dispararon. Mi hermano, trece años, se puso en pie. Asustado. Lo mataron también y se fueron.- Permaneció callada unos minutos.
¿Qué por qué ingresé?, a usted que le parece.
Lo siento,- alcancé a decir estúpidamente al rato.
Lucero se incorporó. Cogió la botella, la miró. Comprobó que no quedaba cerveza en ella, se echó al hombro el Cuerno de Chiva y, sonriéndome tímidamente de nuevo, se perdió entre la oscuridad del monte y las notas del acordeón que ponían fin a un vallenato. Algo de un hombre, una mujer, otro hombre, navajazos y una botella de aguardiente.
Unos meses después, en febrero de 2002, tras el secuestro de un destacado político en las sierras colombianas, el gobierno rompió el hilo del que pendían las conversaciones. El ejército tomó la Zona de Distensión armado hasta los dientes y la guerrilla volvió al monte. La guerra de guerrillas tomó de nuevo el país.
Aquella mañana prendí el televisor y me topé con Juan Restrepo, el corresponsal de TVE en Colombia, el que fuera realmente el artífice de mi entrada en la zona. Narraba el final del proceso de paz mientras su imagen se intercalaba con las de la evacuación de los rebeldes, y entre un puñado de uniformados demasiado jóvenes vi de nuevo y sin su eterna sonrisa a Lucero. Cargaba con el cuerno de chiva y una mochila verde caqui dispuesta a hacer lo único que había hecho los últimos diez años desde que ingresó con quince en las Farc: la guerra.
Hay cosas que se viven para recordarlas y en este trabajo la mayoría de ellas son para eso. Vas a un lugar, observas lo que ocurre y lo cuentas. Ir, ver y contar. Envejecer sabiéndose habitante de las páginas de internacional de los anales de la historia. Porque al final uno no es más que lo que ha guardado en su mochila a lo largo de los años, aquello que no dejó como lastre. El postulado de ir, ver y contar es un excelente método para asimilar lo más deleznable de manera casi imperceptible. Dormir en una pensión de mala muerte asediado por las ratas, percatarse de que a veces los villanos no son tan malos como los pintan, o si lo son, tienen, también a veces, sus razones, o comprobar lo poco que llega a pesar un AK-47, son algunas de las cosas que me llevé de aquel viaje que luego prolongué durante tres meses más en el país más bonito del mundo.
Jamás regresé y jamás volví a ver a Lucero. A veces me pregunto si seguirá en el monte, con su traje dos tallas más grandes y cargando su Kalashnikov con aquel cordel rojo atado a la arandela metálica que rodea el gatillo y con un chinito colgando en el extremo o si ya la mataron.
Lo único que había hecho en su vida era conducir el taxi de su viejo, Lelo, el taxista "oficial" -el único además de su hijo- para los periodistas en San Vicente del Caguán (Colombia). Desde aquella pequeña y pobre aldea, Lelo -cincuenta años, bigote blanco, pelo cano, alto y flaco- nos llevaba cada mañana a la aldea vecina de Los Pozos, donde estaba situado el cuartel general de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. La pérfida guerrilla colombiana de las FARC-EP, dueña y señora de la desaparecida, a sangre y fuego por el ejército colombiano, Zona de Distensión del departamento del Caquetá, otorgada por el inepto ex presidente del país, el conservador y blando Andrés Pastrana, a los rebeldes marxistas.
La instantánea es de octubre de 2001 y en ella aparecen también Carlos Buendía, de la agencia colombiana Colprensa, dos guerrilleras muy jóvenes y el comandante Julián Conrado. Las conversaciones entre las FARC y el gobierno de Pastrana estaban pendientes, como muchas otras veces, de un fino y maltrecho hilo. El grupo rebelde había secuestrado a la concejal de Valledupar Consuelo Araujo y hacía apenas una semana el escuadrón de las FARC que retenía a "La Cacica" -la funcionaria tenía el dudoso privilegio de haber recibido ese apodo- viéndose acorralado por los militares en una operación de rescate había disparado a quemarropa sobre la nuca de Araujo.
La guerrilla afirmó -aún conservo el comunicado- que "La Cacica" había resultado "fatalmente alcanzada" por una bala en el fuego cruzado. La autopsia revelaría, días después, que el disparo se había realizado a un metro de distancia. De arriba abajo describieron los médicos la trayectoria de la bala. Consuelo Araujo murió arrodillada y de espaldas a su asesino, según los noticieros y según también algunos comandantes de la guerrilla. En petit comite escuché decir a alguno de ellos "sí hermano, con Cosuelo la cagamos, pero así es esta pendeja guerra".
Aquella tarde, la tarde en que los guerrillos y la presa nos hicimos la foto, fue la última que pasé en la Zona de Distensión, en "El Caguán", y yo sí tuve el privilegio de ser el último extranjero que accedió a esa región que conformaba un pequeño país dentro de Colombia. La Zona estaba desprovista de cualquier figura que tuviera reminiscencias al estado. Eso incluía, por supuesto, los cuerpos militares y policiales. En lugar de los policías que encontrabas en Bogotá o en la bella Medellín, montados por parejas en motos todoterreno, vestidos de verde caqui y con una escopeta de gran calibre, en San Vicente y en el resto de la zona, el cuerpo policial se reducía a unos cuantos muchachos por cada pueblo que montaban en bicicleta y en lugar de rifle portaban una pequeña porra de madera.
No obstante, decían que "El Caguán" era la zona más segura de toda Colombia. La omnipresente guerrilla todo lo veía y todo lo ajusticiaba con su rígida vara de medir. Los castigos distaban entre un tiempo monte adentro realizando el trabajo más duro de la comunidad y amanecer flotando en cualquier río con la suficiente corriente para que se llevara lejos, bien lejos, el cuerpo trinchado a balazos de quien osara pasar por encima de las normas farianas. Por lo demás, los poblados de aquel territorio eran como cualquiera de las aldeas y villas colombianas. Calles sin asfaltar, garitos con vallenatos de Diomedes Díaz sonando estruendosamente las veinticuatro horas del día, pequeñas tiendas con todo tipo de enseres a la venta, carritos con chuzos de pollo, ternera o cerdo. Coches destartalados, botas pantaneras y críos morenos, con el cabello corto, corriendo sin camiseta tras un balón parcheado hasta la saciedad.
Aquella tarde el comisionado de paz, Camilo Gómez, estaba reunido con la cúpula del grupo insurgente para acordar si el proceso de paz seguía adelante o si se rompía definitivamente. Y como Gómez nos dijo días antes, si esto último ocurría, los periodistas deberíamos "largarnos de allí en el primer jeep que pasase, ya que el ejército entraría con todos los fierros". Así que los seis de la foto decidimos, en un acto más visceral que de pura amistad o compadreo, comprar un par de cajas de botellines de cervezas en el pequeño quiosco de madera que presidía la entrada de Los Pozos y mamarnos hasta las cejas. Esa tarde podrían romperse las negociaciones, pensamos, y tal vez no pasase por allí ningún jeep a tiempo.
Había llegado a la Zona de Distensión hacía unos diez días, seis después de poner pie en Bogotá. Todo ello, unos meses después de haber recibido la licenciatura de periodismo en Barcelona. Llegué a San Vicente solo, cansado tras tres horas de viaje en taxi después de cuatro en avión desde Medellín. Durante el viaje se hicieron patente en mi trasero los huecos de la carretera sin asfaltar que se iba estrechando más y más a medida que nos adentrábamos en la selva.
La radio de Miguel, el taxista, escupía sin compasión temas del puertorriqueño Víctor Manuel mientras pasaban ante mi letreros clavados en los troncos de los árboles que flanqueaban el camino: "Cuide los bosques. Farc-Ep" o "La revolución es el camino. Farc-Ep". Entre tanto, Víctor Manuel, garganta quebrada, le pedía a alguien "que le diga a ella que no ha podido olvidarla". Maldito imbécil.
Me encontraba en un decorado que únicamente conocía de los telediarios y de libros escritos por capos del periodismo, reporteros de guerra, periodistas de raza, integrantes de lo que alguna vez fue la profesión más bella del mundo. Fulanos como Michael Herr, Leguineche o Kapucinsky. Llegué allí con tanta inexperiencia como ganas y con un papel en la mano que tenía escrita la dirección del reportero de RCN Colombia, Alfredo Bustillo. Además, las palabras "novato" y "estúpido" grabadas en la frente. Bustillo era un tipo de Cartagena de Indias, conocía a todo el mundo en el pueblo y nada más verme me dijo: "viejo, tenga claras estas tres cosicas: no de papalla, no ande por ahí solo y, por favor, no piche con nadie. Por muy arrecho que esté. Uno no se imagina las cosas que se le pueden contagiar por estar con quien no debe".
Pasé esa noche y las restantes en el Motel Montecarlo. Pequeño, limpio y con una nevera junto a la cama que emitía un run run adormecedor. El día amaneció limpio y, tras tomar un café negro en taza grande, Lelo nos llevó a Los Pozos. La aldea estaba compuesta por una decena de casas, siete a uno y otro lado de una estrecha carretera y las restantes en un montículo que se elevaba tímidamente junto a la vía. Tras éste se encontraba el cuartel de la guerrilla. La noche anterior habían dado inicio las conversaciones entre el Comisionado de Paz y los rebeldes. Aún no habían regresado los comandantes que ejercían de portavoces de las Farc. Nos quedamos merodeando por los alrededores del cuartel. Tomé algunas fotos y pude charlar con varios guerrilleros rasos. Chicos jóvenes. Mucho. Apenas dieciséis o diecisiete años. "¿Si el ejercito recluta con esa edad por qué no vamos a poder estar en la guerrilla?", decían.
El convoy apareció al poco tiempo. Tres vehículos 4X4, caros y con pocos kilómetros, pilotados por los comandantes. Cada uno de ellos iba acompañado con dos o tres jóvenes guerrilleros que hacían las veces de guardaespaldas. Los altos cargos se adentraron en una gran cabaña para preparar la rueda de prensa que ofrecerían momentos después. Los guardaespaldas eran viejos conocidos de la prensa que allí se encontraba. Así, una de las jóvenes muchachas que escoltaban a los mandos se acercó. Saludó a todos los corresponsales con sonoros besos en la mejilla y después, tras fijarse en mi cámara, me miró y me dijo: "tu eres nuevo... y extranjero, ¿cierto?". Después sonrió. "Me llamo Lucero", me dijo mientras clavaba sus dos grandes ojos marrones en los míos.
Lucero era joven, veinticinco años y diez en la guerrilla. Había nacido en el departamento de la Guajira, al norte de Colombia, en el caribe, justo en la frontera con Venezuela. Un paraíso natural, pobre y con una de las mayores poblaciones indígena del continente, los wayuus. Lucero tenía una permanente sonrisa en los labios, gruesos y rosados. Su tez era morena, su pelo corto y revuelto en rizos. El traje militar era un par de tallas mayor que la suya y resolvía la falta de corpulencia y estatura con anchas y ordenadas dobleces en sendas mangas y en cada una de las perneras. Era guapa. Lucero era muy guapa. Llevaba colgado al cuello un AK 47, un Kalashnikov, fusil de asalto de fabricación original rusa. Muy ligero y manejable. Perfecto para el combate en la selva. Atacar y huir. Apenas pesa y es tremendamente efectivo.
Lucero hablaba sin despegar sus manos de la culata y el cuello de su cuerno de chiva, así lo llaman en Latinoamérica por la forma de su cargador. Me percaté de que un fino cordel rojo estaba atado a la pequeña esfera metálica que rodeaba el gatillo de su fusil. El hilo, sujeto al arma de una de sus puntas, dejaba colgando en la otra un pequeño muñeco de apenas dos centímetros de largo. Representaba a un anciano chino, con una túnica y un gorro picudo, ambos de color rojo. Los brazos a la espalda dejaban ver dos puños cerrados que aún conservaban motas de la pintura amarilla original. Los ojos eran dos pequeñas rayas negras horizontales y a modo de barba otra en vertical. El pequeño muñeco se balanceaba al ritmo de la cadencia pausada de las palabras y gestos de la guerrillera guajira. Miré al juguete y luego, con extraño semblante, a Lucero. Ella esbozó una amplia sonrisa, dio media vuelta y se fugó entre las sombras de Los Pozos en dirección a la cabaña donde se encontraban reunidos los comandantes.
Fue Lucero quien agarrándolo del brazo y casi arrastrándolo me presentó a Raúl Reyes, el tercero de las Farc-Ep y vocero oficial de la guerrilla. "Así que es usted el famoso español que anda por el Caguán", me dijo desde su metro cincuenta y siete mientras me escudriñaba con sus ojos achinados tras unas gafas semioscuras y se mesaba una poblada barba blanca. A solas y bajo un bohío le preguntaría con descaro, mientras señalaba con el mentón tres todoterreno, cuál era la relación de las Farc con el tráfico de cocaína.
-Ninguna. Solamente les cobramos a los campesinos que cultivan hoja de coca un impuesto por cuidar de sus plantaciones y tenerlas a salvo de los Paramilitares y de las fumigaciones del Estado. La juventud y la inexperiencia impidieron que le preguntase que, siendo así, como es qué, casualmente, los enfrentamientos más duros entre el cuerpo de los Paramilitares y las Farc-Ep se daban siempre en los corredores de coca que empleaban los narcotraficantes de Cali y los que usó, en su momento, el mayor narcotraficante que ha habido jamás, Pablo Escobar.
Mientras esperábamos a la guerrilla, apuramos la cerveza con avidez. Era tarde y la cúpula de las Farc seguía reunida con los portavoces gubernamentales en el campamento base. Parecían haber olvidado la comparecencia ante los medios. Los reporteros locales decidieron volver a San Vicente y cubrir las nuevas la mañana siguiente. Decidí quedarme. Era mi última noche en aquel lugar y mi avión salía temprano al día siguiente. Tenía antes tres horas de taxi, así que si no me quedaba en Los Pozos ya no tendría ocasión de saber de primera mano si las conversaciones seguían o no. Además, la idea de enterarme de que el tratado de paz se había ido al garete en medio de una carretera perdida y en un retén de las Farc no me hacía ninguna gracia.
Bajé la colina en dirección al único estadero del pueblo. El volumen de las notas de un viejo vallenato iba en aumento a medida que me acercaba a la cantina. Ésta construida con largos tablones y techo de chapa. Un local rectangular con una barra al fondo iluminada con dos grandes fluorescentes rojos y seis mesas en la sala. Cinco de ellas vacías. La sexta hospedaba a Lucero. La guerrillera leía un libro que había forrado con papel de embalar marrón mientras daba sorbos a un botellín de cerveza Póker helada.
-Te debo una de estas- dije señalando la botella- Gracias por conseguirme la entrevista con Reyes.- Añadí
Alzó la vista, volvió a sonreír. Se incorporó cerrando el libro. "sentáte", dijo, "pedí algo". El AK-47 descansaba sobre la mesa. Lo miré. Hice ademán de cogerlo. "¿Puedo?". "Claro", dijo "Siempre y cuando no me apuntes", bromeó.
Efectivamente, era ligero.
-No es nada pesado. Es lo mejor para nuestras tácticas. Atacamos y nos internamos en la selva. Guerra de guerrillas. Golpear y retroceder. Como el boxeador aquel, Cassius Klay.- Su mirada se perdió en la mía y sin dejar de mirarme bebió un sorbo de su cerveza. Dejé el fusil en la mesa y tomé entre mis dedos el cordel.
-Y ¿el muñeco?,- pregunté.
-Es lo único que conservo de cuando vivía en La Guajira. Era de mi hermanito. Los coleccionaba. Venían en los botes de Milo- dijo mientras apartaba la vista y ladeaba la boca en un gesto guasón- Es lo único que me queda de antes de entrar en las Farc.
¿Por qué ingresaste?
Lucero sonrió sin ganas. Sin mirarme.
Por qué, dices.- Apuró la cerveza y frunció el ceño mientras apretaba los labios como si quisiera saborear al máximo la bebida.
Mi padre era médico. El único en Carrizal. Una noche llegó un escuadrón de la guerrilla. Uno de ellos tenía una herida en la pierna. Le habían disparado. La bala seguía dentro y la herida estaba bien fea. Obligaron a mi padre a que le extrajera el proyectil y le hiciera una cura. Huían de los paracos.
¿Lo hizo?
Sí, claro. Si no, nos hubieran matado. Seguro.- Se mantuvo en silencio unos instantes. Tornó los ojos y aspirando aire continuó.
Días después, mientras cenábamos, mi hermano, mi papá , mi mamá y yo entraron en casa cinco hombres vestidos de calle. Dos de ellos portaban machetes para el follaje y los tres restantes cada uno una pistola. Preguntaron si mi padre era el médico del lugar... No dejaron que contestara. Le dispararon. Mi hermano, trece años, se puso en pie. Asustado. Lo mataron también y se fueron.- Permaneció callada unos minutos.
¿Qué por qué ingresé?, a usted que le parece.
Lo siento,- alcancé a decir estúpidamente al rato.
Lucero se incorporó. Cogió la botella, la miró. Comprobó que no quedaba cerveza en ella, se echó al hombro el Cuerno de Chiva y, sonriéndome tímidamente de nuevo, se perdió entre la oscuridad del monte y las notas del acordeón que ponían fin a un vallenato. Algo de un hombre, una mujer, otro hombre, navajazos y una botella de aguardiente.
Unos meses después, en febrero de 2002, tras el secuestro de un destacado político en las sierras colombianas, el gobierno rompió el hilo del que pendían las conversaciones. El ejército tomó la Zona de Distensión armado hasta los dientes y la guerrilla volvió al monte. La guerra de guerrillas tomó de nuevo el país.
Aquella mañana prendí el televisor y me topé con Juan Restrepo, el corresponsal de TVE en Colombia, el que fuera realmente el artífice de mi entrada en la zona. Narraba el final del proceso de paz mientras su imagen se intercalaba con las de la evacuación de los rebeldes, y entre un puñado de uniformados demasiado jóvenes vi de nuevo y sin su eterna sonrisa a Lucero. Cargaba con el cuerno de chiva y una mochila verde caqui dispuesta a hacer lo único que había hecho los últimos diez años desde que ingresó con quince en las Farc: la guerra.
Hay cosas que se viven para recordarlas y en este trabajo la mayoría de ellas son para eso. Vas a un lugar, observas lo que ocurre y lo cuentas. Ir, ver y contar. Envejecer sabiéndose habitante de las páginas de internacional de los anales de la historia. Porque al final uno no es más que lo que ha guardado en su mochila a lo largo de los años, aquello que no dejó como lastre. El postulado de ir, ver y contar es un excelente método para asimilar lo más deleznable de manera casi imperceptible. Dormir en una pensión de mala muerte asediado por las ratas, percatarse de que a veces los villanos no son tan malos como los pintan, o si lo son, tienen, también a veces, sus razones, o comprobar lo poco que llega a pesar un AK-47, son algunas de las cosas que me llevé de aquel viaje que luego prolongué durante tres meses más en el país más bonito del mundo.
Jamás regresé y jamás volví a ver a Lucero. A veces me pregunto si seguirá en el monte, con su traje dos tallas más grandes y cargando su Kalashnikov con aquel cordel rojo atado a la arandela metálica que rodea el gatillo y con un chinito colgando en el extremo o si ya la mataron.
Donde todo es posible

Bangkok huele a aceite recalentado y a comida barata. A cualquier hora. Siempre. Es un olor desagradable al que acabas acostumbrándote y que termina por matarte el gusto. Al final, en Bangkok, todo sabe igual.
La capital de Tailandia es extraña. Una ciudad trufada de enormes carteles con el rostro de su monarca, Bhumibol Adulyadej. Una ciudad que abraza con gusto las divisas que llegan del abundante turismo de occidente y las convierte en edificios altos y modernos -como el centro comercial MBK, digno de las páginas de cualquier cómic manga y paraíso para todos aquellos amantes de perfectas falsificaciones de bolsos Louis Vuitton o Dolce Gabana- combinándolos con barrios de calles estrechas, grises, mugrosas y que tejen laberintos como el Barrio Chino, cerca de la estación central ferroviaria. En las calles de Chinatown se alternan los mercados callejeros con puertas traseras de restaurantes junto a las cuales los cocineros degüellan y despluman patos y pollos antes de meterlos en la cazuela.
Bangkok, la ciudad donde todo es posible, también huele a vicio. El barrio de Patpong acoge los locales de moda. Garitos diseñados para turistas donde poder tomar una cerveza mientras un trasnochado grupo de jazz toca hasta el amanecer. Pero Patpong tiene el dudoso privilegio de ser el prostíbulo más famosos del mundo. Cuando se habla de él es irremediable recordar las imágenes de Apocalypse Now, Platoon o La Chaqueta Metálica de Kubrick, donde veteranos de guerra alternan en burdeles decadentes y con un ápice de romanticismo. Pero en Patpong no hay lugar para ese tipo de antro lúgubres, de luz tenue y rojiza. Tampoco hay veteranos de Vietnam, ni de las guerra de Indochina narrando batallas rancias junto a una botella de bourbon y acompañado de mujeres maduras y aún bellas. No, Patpong es deleznable. Pequeños tugurios rectangulares, con una barra en el centro del local donde se exhiben grupos de niñas, o niños si uno pasea por la zona homosexual del barrio, con el único atuendo de una diminuta pieza de ropa interior y una chapa enganchada a ella con un número inscrito. El que debes susurrarle al oído al camarero antes de pagar unos pocos dólares y subir a una habitación.
Viajar al norte del país es hacerlo también al través del tiempo. Como en muchos otros lugares del hemisferio sur, la capital nada tiene que ver con el resto del país. El norte de Tailandia deja atrás la vorágine de Bangkok y se convierte en un mar de montañana verdes, agrestes, acariciadas por una luz suave al amanecer e intensos destellos anaranjados cuando el sol se pone. Las faldas están sembradas de pequeños poblados, notablemente distanciados unos de otros, formados por pequeñas chozas de madera y techos de paja. El norte es una de las zonas más pobres del país. Aldeas de ancianos, pues los más jóvenes emprenden la huida hacia la metrópoli lo antes posible. Chiang Rai y Chiang Mai son las grandes ciudades del norte. Una de sus características es la abundancia de templos budistas. Enormes, dorados y ornamentados en exceso. El budismo se ha convertido en el bálsamo que alivia las heridas de la población tailandesa, merma las carencias de una economía desigual y adormece cualquier tipo de reivindicación social. La religión budista, la mayoritaria en el país, tiene en la reencarnación uno de sus pilares fundamentales. Los budistas, según sus escritos, viven y mueren para volver a vivir una nueva vida, con la particularidad de que cuanto peor se pase en la presente, mejor será la siguiente. Si lo crees es una manera excelente de aceptar la miseria en la que viven sumidos la mayoría de tailandeses. También es una buena excusa para que un matrimonio de campesinos venda por una cantidad irrisoria a una de sus hijas a un proxeneta de Bangkok. "Ahora hago esto, pero seguro que en la próxima vida seré una princesa", nos comentó una de las chicas de Patpong la noche en que mi compañera de viaje y yo nos adentramos en el peor barrio del mundo.
Las rutas tácitamente establecidas por los muchos mochileros que patean Tailandia parten, en su mayoría, de Chiang Mai o Chiang Rai hacia el sur, hacia las hermosas islas, o hacia el país vecino: Laos. Antes de tomar este último destino decidimos viajar a Mae Salong, una pequeña aldea cercana a la frontera con Myanmar, la antigua Birmania. Mae Salong está atrapada entre montañas y nubes. Pocos son los vehículos de transporte público capaces de subir las inclinadas y tortuosas carreteras que se trazan entre la abundante vegetación y la espesa niebla. Mae Salong es como estar en China. Los rótulos callejeros están escritos en chino, las ropas de los mayores recuerdan a los trajes tradicionales del gigante asiático y allí se vende el mejor té del país. Mae Salong fue refugio y bastión, a mediados del pasado siglo, de los soldados del Kuomitang, el partido conservador chino, expulsados del país tras la sangrienta Revolución Cultural de Mao Tse Tung. Todavía hoy se les puede ver con su caminar cansado en las calles de esa diminuta perdida y tranquila aldea de las montañas tailandesas.
Después de tres viajes en autobuses destartalados y uno en un furgón donde compartimos asiento con campesinos y pescadores y con sus pollos y pescados aún vivos en baldes llenos de agua llegamos a Chiang Kong, el puerto base antes de navegar dos días el Mekong hasta Luang Prabang (Laos). Durante el camino seguimos el mítico río parando en varias aldeas que hacían de éste su flujo vital. Lanchas y barcazas llenas de pescado llegaban a la orilla o zarpaban hacia otro poblado, taxistas embutiendo pasajeros en sus vehículos, vendedores ambulantes, paradas de frutas y pequeños tenderetes con brochetas de grillos o cucarachas asadas. Las imaginé tan saladas como las libélulas y orugas que merendamos días antes en Bangkok. Pero confieso que ni mi compañera ni yo tuvimos moral suficiente para atrevernos, esta vez, con tan peculiares pinchitos.
El mayor atractivo de Chiang Kong fue un pequeño garito de música reggae ubicado en la calle principal. Allí gozamos de la compañía de Tattoo Man. Un joven tatuado hasta las cejas que hacía lo propio con todo el que quisiera experimentar el método tradicional tailandés del tatuaje: una pequeña vara de bambú afilada que, mojada en tinta china, él manejaba a pulso, a la luz de una vela y a ritmo de Peter Tosh. La media docena de cerveza local Singha que ella y yo habíamos tomado hizo el resto.
El Mekong es un río tan ancho como peligroso. Las fuertes corrientes arrastran troncos y rocas que pueden dar al traste con el barco en el que navegas. Cuanto más pequeño es éste más riesgos hay de que suceda un accidente, y volcar en el Mekong es sinónimo de hundirte en el Mekong. Los dos días de navegación que se emplean en el buque hasta llegar a Luang Prabang se convierten en cuatro horas si se viaja en speed boat. Una pequeña lancha de fibra de vidrio. Pero hay otro dato importante: el cincuenta por ciento de los trayectos terminan en tragedia.
Describir Laos merece un capítulo aparte: los cultivos de opio como forma de vida -es sorprendente la facilidad con la que los taxistas o los camareros de los restaurantes lo ofrecen a los clientes-, la influencia colonial francesa en las calles de Luang Prabang, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco; el oasis de paz que supone el pequeño pueblo de Van Vieng, famoso por sus enormes cavernas donde sus habitantes se refugiaron durante las guerras de Indochina, o Vientiane, la extraña capital gris y aburrida de uno de los países más bellos del mundo.
La capital de Tailandia es extraña. Una ciudad trufada de enormes carteles con el rostro de su monarca, Bhumibol Adulyadej. Una ciudad que abraza con gusto las divisas que llegan del abundante turismo de occidente y las convierte en edificios altos y modernos -como el centro comercial MBK, digno de las páginas de cualquier cómic manga y paraíso para todos aquellos amantes de perfectas falsificaciones de bolsos Louis Vuitton o Dolce Gabana- combinándolos con barrios de calles estrechas, grises, mugrosas y que tejen laberintos como el Barrio Chino, cerca de la estación central ferroviaria. En las calles de Chinatown se alternan los mercados callejeros con puertas traseras de restaurantes junto a las cuales los cocineros degüellan y despluman patos y pollos antes de meterlos en la cazuela.
Bangkok, la ciudad donde todo es posible, también huele a vicio. El barrio de Patpong acoge los locales de moda. Garitos diseñados para turistas donde poder tomar una cerveza mientras un trasnochado grupo de jazz toca hasta el amanecer. Pero Patpong tiene el dudoso privilegio de ser el prostíbulo más famosos del mundo. Cuando se habla de él es irremediable recordar las imágenes de Apocalypse Now, Platoon o La Chaqueta Metálica de Kubrick, donde veteranos de guerra alternan en burdeles decadentes y con un ápice de romanticismo. Pero en Patpong no hay lugar para ese tipo de antro lúgubres, de luz tenue y rojiza. Tampoco hay veteranos de Vietnam, ni de las guerra de Indochina narrando batallas rancias junto a una botella de bourbon y acompañado de mujeres maduras y aún bellas. No, Patpong es deleznable. Pequeños tugurios rectangulares, con una barra en el centro del local donde se exhiben grupos de niñas, o niños si uno pasea por la zona homosexual del barrio, con el único atuendo de una diminuta pieza de ropa interior y una chapa enganchada a ella con un número inscrito. El que debes susurrarle al oído al camarero antes de pagar unos pocos dólares y subir a una habitación.
Viajar al norte del país es hacerlo también al través del tiempo. Como en muchos otros lugares del hemisferio sur, la capital nada tiene que ver con el resto del país. El norte de Tailandia deja atrás la vorágine de Bangkok y se convierte en un mar de montañana verdes, agrestes, acariciadas por una luz suave al amanecer e intensos destellos anaranjados cuando el sol se pone. Las faldas están sembradas de pequeños poblados, notablemente distanciados unos de otros, formados por pequeñas chozas de madera y techos de paja. El norte es una de las zonas más pobres del país. Aldeas de ancianos, pues los más jóvenes emprenden la huida hacia la metrópoli lo antes posible. Chiang Rai y Chiang Mai son las grandes ciudades del norte. Una de sus características es la abundancia de templos budistas. Enormes, dorados y ornamentados en exceso. El budismo se ha convertido en el bálsamo que alivia las heridas de la población tailandesa, merma las carencias de una economía desigual y adormece cualquier tipo de reivindicación social. La religión budista, la mayoritaria en el país, tiene en la reencarnación uno de sus pilares fundamentales. Los budistas, según sus escritos, viven y mueren para volver a vivir una nueva vida, con la particularidad de que cuanto peor se pase en la presente, mejor será la siguiente. Si lo crees es una manera excelente de aceptar la miseria en la que viven sumidos la mayoría de tailandeses. También es una buena excusa para que un matrimonio de campesinos venda por una cantidad irrisoria a una de sus hijas a un proxeneta de Bangkok. "Ahora hago esto, pero seguro que en la próxima vida seré una princesa", nos comentó una de las chicas de Patpong la noche en que mi compañera de viaje y yo nos adentramos en el peor barrio del mundo.
Las rutas tácitamente establecidas por los muchos mochileros que patean Tailandia parten, en su mayoría, de Chiang Mai o Chiang Rai hacia el sur, hacia las hermosas islas, o hacia el país vecino: Laos. Antes de tomar este último destino decidimos viajar a Mae Salong, una pequeña aldea cercana a la frontera con Myanmar, la antigua Birmania. Mae Salong está atrapada entre montañas y nubes. Pocos son los vehículos de transporte público capaces de subir las inclinadas y tortuosas carreteras que se trazan entre la abundante vegetación y la espesa niebla. Mae Salong es como estar en China. Los rótulos callejeros están escritos en chino, las ropas de los mayores recuerdan a los trajes tradicionales del gigante asiático y allí se vende el mejor té del país. Mae Salong fue refugio y bastión, a mediados del pasado siglo, de los soldados del Kuomitang, el partido conservador chino, expulsados del país tras la sangrienta Revolución Cultural de Mao Tse Tung. Todavía hoy se les puede ver con su caminar cansado en las calles de esa diminuta perdida y tranquila aldea de las montañas tailandesas.
Después de tres viajes en autobuses destartalados y uno en un furgón donde compartimos asiento con campesinos y pescadores y con sus pollos y pescados aún vivos en baldes llenos de agua llegamos a Chiang Kong, el puerto base antes de navegar dos días el Mekong hasta Luang Prabang (Laos). Durante el camino seguimos el mítico río parando en varias aldeas que hacían de éste su flujo vital. Lanchas y barcazas llenas de pescado llegaban a la orilla o zarpaban hacia otro poblado, taxistas embutiendo pasajeros en sus vehículos, vendedores ambulantes, paradas de frutas y pequeños tenderetes con brochetas de grillos o cucarachas asadas. Las imaginé tan saladas como las libélulas y orugas que merendamos días antes en Bangkok. Pero confieso que ni mi compañera ni yo tuvimos moral suficiente para atrevernos, esta vez, con tan peculiares pinchitos.
El mayor atractivo de Chiang Kong fue un pequeño garito de música reggae ubicado en la calle principal. Allí gozamos de la compañía de Tattoo Man. Un joven tatuado hasta las cejas que hacía lo propio con todo el que quisiera experimentar el método tradicional tailandés del tatuaje: una pequeña vara de bambú afilada que, mojada en tinta china, él manejaba a pulso, a la luz de una vela y a ritmo de Peter Tosh. La media docena de cerveza local Singha que ella y yo habíamos tomado hizo el resto.
El Mekong es un río tan ancho como peligroso. Las fuertes corrientes arrastran troncos y rocas que pueden dar al traste con el barco en el que navegas. Cuanto más pequeño es éste más riesgos hay de que suceda un accidente, y volcar en el Mekong es sinónimo de hundirte en el Mekong. Los dos días de navegación que se emplean en el buque hasta llegar a Luang Prabang se convierten en cuatro horas si se viaja en speed boat. Una pequeña lancha de fibra de vidrio. Pero hay otro dato importante: el cincuenta por ciento de los trayectos terminan en tragedia.
Describir Laos merece un capítulo aparte: los cultivos de opio como forma de vida -es sorprendente la facilidad con la que los taxistas o los camareros de los restaurantes lo ofrecen a los clientes-, la influencia colonial francesa en las calles de Luang Prabang, declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco; el oasis de paz que supone el pequeño pueblo de Van Vieng, famoso por sus enormes cavernas donde sus habitantes se refugiaron durante las guerras de Indochina, o Vientiane, la extraña capital gris y aburrida de uno de los países más bellos del mundo.
sábado, 18 de noviembre de 2006
Malinche
Malinche nació en 1500 y desde sus orígenes se sabía que era una mujer nacida para mandar, o mejor dicho gobernar al pueblo de Payla, de donde era originaria. Malinche era hija de Taxumal, quien gobernaba a la tribu Payla que era dominada por los Aztecas, y su madre se llamaba Chituche.
A los 9 años, la Malinche tenía muchos conocimientos que le eran transmitidos por su abuela paterna: entre ellos sabía leer el calendario sagrado, dibujar los signos de los 18 meses del año, las unidades del tiempo, conocía los nombres de todos los dioses, así como el día en que se celebraba la fiesta de cada uno. Conocía las fases de la luna, las mejores épocas para plantar y recoger las cosechas y también conocía todo sobre los volcanes y terremotos, pues Payla era una zona sísmica.
A esta edad, una picadura de serpiente causó la muerte de su padre, quien en su lecho de muerte dijo que dejaba su lugar de líder a su primogénita. Sin embargo, la madre de Malinche no quería que ella gobernara, pues argumentaba que una mujer no era capaz de gobernar ninguna ciudad y que no era lógico que una mujer lo hiciera. Por ello, ante la insistencia de Malinche para gobernar y cumplir los deseos de su padre, Chituche la vendió como esclava a hombres de Tabasco y ante la gente de Payla aseguró que su hija había muerto.
Malinche fue querida y adorada tanto por hombres y mujeres que creían en ella y se admiraban tanto de sus conocimientos como de su belleza.
Fue en Tabasco en donde conoció a los españoles que iban bajo el mando de Hernán Cortés.
La Malinche y un grupo de 20 mujeres fueron regaladas a Cortés a quien impactó la belleza a astucia de la india, como les decían los españoles.
Pronto, Malinche aprendió hablar español y sirvió de traductora a Cortés quien la bautizó como doña Mariana y la tomó de concubina, luego de largo rato de vivir juntos, Malinche tuvo un hijo llamado Martín. Malinche estuvo en todo momento junto a Cortés a quien en un principio creía un Dios, lo ayudó a combatir y conquistar a los indígenas, esta situación hizo que Malinche se ganara el odio de los nativos. Hasta su muerte, la llamaron "La chingada" o "traidora".
(Instituto de las Mujeres de Distrito Federal, Gobierno de México)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)